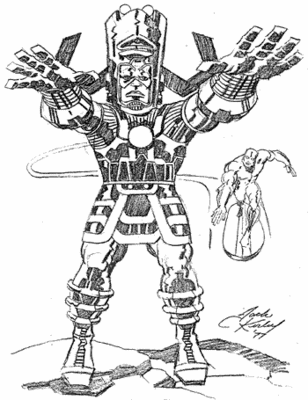
Lo que pasó: se encerró en el bunker un sábado por la noche a leer una pila de cómics donde aparecía Galactus. Era fan de Jack Kirby por esos días y un tipo obeso y de espinillas le cambió veintisiete revistas de Galactus por una polera de Ozu en Mars Square que le había regalado su madre. Le interesaba Galactus por esos días. Le gustaba la historia de este dios cósmico de un hambre insaciable que va por el universo con el estómago vacío y un temple melancólico. Tenía 14 años y eso le interesaba, aparte de andar en skate y escuchar los discos de Ozu: esa suerte de saudade espacial de Galactus. Por eso el cambio le pareció justo. En la polera salía Ozu parodiando al Ziggy de Bowie y montado arriba de un dinosaurio hecho de tecnología digital. No era su polera preferida. Pero me desvío. Lo que pasó es que se encerró en el bunker que había en el jardín de su casa –su madre lo desterró ahí cuando le descubrió una polera con pequeños agujeros causados por la marihuana- y que su abuelo construyó en los 60, urgido por la paranoia provocada por la crisis de los misiles en Cuba. Estuvo ahí desde el sábado hasta el lunes. Tenía un pequeño refrigerados lleno de leche y salchichas y leche y cereales. Leyó todas esas revistas. Escuchó la música de Ozu: un disco pirateado que le habían pasado un par de satanistas de Hill Valley donde Ozu hablaba de muñecas rotas que cobraban vida y perros que brillaban en la oscuridad. Repitió el disco diez, quince veces. Se durmió y tuvo pesadillas con Galactus y su heraldo, el Silver Surfer. Había discutido de la tristeza cósmica con el tipo obeso y de espinillas, que había opinado que el Silver Surfer era aún más triste que Galactus. Él, en cambio, pensaba que Galactus era el más triste porque poseía una modalidad infinita de soledad que duraba eones. No pudieron ponerse de acuerdo y él volvió al bunker y se encerró a leer los cómics. Nadie lo llamó durante el domingo ni tuvo noticias de sus padres, que posiblemente habían asistido a una tarde de reflexión espiritual para parejas a cargo de ese sacerdote samoano que miraba por debajo de las faldas de las niñas y contabilizaba la cantidad de vino que había multiplicado Jesús. Bien por ellos, pensó durante el domingo, en el momento enésimo en que Ozu hablaba de la melancolía de los habitantes de un rascacielos que no sabe que en esa mañana –la mañana sobre la que canta Ozu, la mañana de una canción que se llama precisamente “Morning Glory”- un avión teledirigido se estrellará contra ellos. Bien por ellos, pensó y luego se olvidó y siguió leyendo a Jack Kirby y su Galactus. A la mañana siguiente despertó, tomó su tabla de skate y subió por la escalera iluminado por una luz roja. Se encontró con un día nublado y con el hecho de que el mundo, tal y como lo conocía, se había acabado. Avanzó por el jardín y entró en su casa. Todo estaba revuelto por el piso. Sus padres no estaban. Caminó a la calle. Miró el horizonte, una ciudad que se extendía más allá de los suburbios: inmensas columnas de humo se elevaban de distintos puntos, una tormenta eléctrica azotaba el cielo, luces extrañas se veían sobre el mar. No supo qué hacer. Pensó en los comics de Galactus cuidadosamente apilados en el bunker y en alguna melodía de Ozu. Luego sonrió y sin apuro –el tiempo no es nada que apremie en un momento apocalíptico- se subió a la tabla y se deslizó por la colina rumbo a la ciudad y sus incendios.

