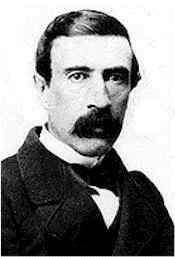comelibros
apocalipsis diarios: vamp

Sucedió en 1973. Empezó a escribir en el seminario, cuando compartía habitación con el melancólico Samuel Kreutzberger. A los dos les gustaban las películas de los hermanos Lahsen. Se preguntaban si había alguna clase de enseñanza bíblica en ellas. No llegaban a ninguna conclusión y seguían rezando. A él le interesaba una teoría, -que por cierto Kreutzberger no despreciaba- sobre el hecho de que esas oraciones permitían que el mundo siguiera en marcha. Hablaban de eso pero no iban más allá en la discusión.
Lo importante: en esa época –tenía 21 o 22 años- y leyó “Dracula” de Bram Stoker durante las pausas en la interminable secuencia de rezos diarios. Y lo disfrutó. Tuvo dos semanas seguidas de pesadillas. Se las contó a Kreutzberger, que le dijo que las pusiera por escrito. Lo hizo. Esa semana, cuando ve a fue a ver a su confesor no le dijo nada de eso, de lo que planeaba escribir. Tampoco de sus sueños y pesadillas. Se lo guardó como una especie de vida secreta, pensó. Aquí hay tipos que son maricas, otros que tienen parejas, otros que leen porno, a mí me interesan los vampiros. No es gran cosa, pensó. Peores son esos obispos perfumados que andan detrás de los chicos del coro.
Así que puso manos a la obra. Primero ordenó sus sueños de tal modo de dotarlos de coherencia. Luego empezó a trabajar sobre esas visiones, a generar una estructura. Se tardó varios meses en eso. Al final se puso a escribir. Lo que salió fue una novela de 400 carillas y sin nombre, sobre una mujer vampiro que visita diversos universos, lugares y tiempos de la historia. La mujer busca un ángel porque hay algo entre ellos no resuelto. Los encuentros, fugaces, llenos de sangre de víctimas inocentes se suceden: Egipto, Roma, la Italia de los Borgia, los días previos a la muerte de Marat, un pueblo del oeste americano habitado por oficiales sudistas renegados, el Londres de Oscar Wilde, un campo de concentración de la Rusia de Stalin, los minutos posteriores al suicidio de Hitler, la habitación de un hotel en Dallas, la luna, una estación espacial que orbita un agujero negro. En todos esos lugares la mujer busca al ángel y el ángel la esquiva. Ella, poseída por una sed inmemorial devora a quien se cruce por su camino: hombres, mujeres, bebés, animales, extraterrestres. A veces el ángel se acerca sigilosamente a los cuerpos y los resucita. A veces –en esos momentos la narración se interrumpe- le cuentan sus vidas al ángel antes de cerrar los ojos y exhalar el último suspiro. Hay momentos en el que el ángel mata a la mujer. Otras veces la mujer bebe la sangre del ángel. A ratos, en ciertos lugares epifánicos yacen juntos de manera nupcial. No hay clímax. Ni final. Los encuentros se pueden suceder hasta siempre, una y otra vez, se confunden, se multiplican, se repiten. La novela se convierte en una serpiente que se muerde la cola.
Eso pasó. Terminó el texto y se la envió a un editor que le había recomendado Kreutzberger y que conocía de alguna parte. El mismo que publicaba las novelas escritas por J. Watcher protagonizadas por el detective Romeo Marín, aquel enano izquierdista que resolvía crímenes relacionados con el mundo del arte. Al editor, que ea miembro del Mapu pero que gozaba con la literatura gótica le encantó. Aceptó publicarla de inmediato. La novela salió a librerías el 9 de septiembre. El 11 el país estalló. A mitad de octubre, un grupo del ejército quemó la bodega donde se guardaban los libros de la editorial.
El dejó la escritura. Se ordenó sacerdote. El apocalipsis se volvió real. Chile se llenó demonios mucho peores que los vampiros. Samuel Kreutzberger dejó el seminario y se perdió en Europa. A los 50 años se transformó en una estrella televisiva y a los 60 en un mesías terrorista que lideraba su propia secta. El se perdió, como contrapunto, en los infinitos laberintos de la Iglesia. Siguió soñando con vampiros hasta que se acabó el mundo.
Bang! Boom! Lihn!


Debió de haber sido el 92. Yo tenía 16 años. En algún momento había escuchado a Dicky Hodge declamar en el “Extra Jóvenes” el “Monólogo del viejo con la muerte” de Lihn. Me había matado. Yo leía comics por esos días. El Trauko. Matucana. Bandido. Y veía tele. Y estaba este tipo, que era poeta, el tal Dicky Hodge que hablaba de libros en la tele: hablaba de Mishima, por ejemplo. Y de Lihn, que se había muerto en 1988 dejando “Diario de muerte”. Antes, en el colegio, un profesor nos había hablado de Teillier, que estaba aún vivo, supongo que en La Ligua o en la Unión Chica o en una dimensión desconocida perdida entre ambos lugares. Pero yo no sé si Dicky Hodge habló de Teillier. No lo tengo claro. Lo que sí recuerdo es que habló de Lihn y leyó el poema que fue un cross a la mandíbula, un golpe seco en la oscuridad. Punch. El dato importante es que fui a Valparaíso a un encuentro nacional de comics. Andaban todos. Udo Jacobsen se ganó un premio. Vi un documental español donde salían trabajos de Bilal y el “Watchmen” de Alan Moore. Felva me autografió una Beso Negro que después perdí. Fueron dos o tres días. En el medio, Pablo Brodsky lanzó “Un cómic”, un volumen que tenía dos partes: una larga entrevista a Jodorowski donde el viejo y falso mago explicaba de manera más o menos técnica cómo se hacía una historieta, cuánto debía de demorarse, cuantas páginas a la semana hacía un dibujante, cómo enfrentar las crisis creativas. Era ilustrativa la charla: en un universo donde la historieta es una actividad profundamente artesanal, Jodorowski daba clases de cómo transformar el asunto en una industria. De cómo tomarse en serio. Impresionaba de veras. Pero la segunda parte era la que interesaba: “Roma la loba”, el cómic inconcluso que Lihn dejó antes de morir: una aventura torturada de un tipo engañado que se va a un país ficticio. Lihn, que como decían –creo que Gimferrer en un prólogo- se exhibe al borde de su propia disolución en ese cómic. Da pena, odio, rabia, horror, verlo, leerlo. Es denso cómo sólo puede ser densa la obra de alguien antes de morir: en cada trazo hay una carrera que intenta burlar al tiempo, superarlo, reírse de él. Pero es imposible. Lo que más conmueve del cómic es que su trazo nunca está fijo, se vuelve más barroco, los encuadres de páginas más desquiciados, las figuras pierden semejanzas unas con otras. La cosa es tan abigarrada que recuerda a esas viejas y mutantes prosas firmadas por el desquiciado Gerard de Pompier, el alterego barroco e impostado del mismo Lihn & Germán Marín. Pero hay algo más ahí, porque se trata de un ejercicio extremo: la búsqueda por aprender una forma de arte en los momentos precisos donde no queda tiempo, donde no hay nada que hacer contra lo inevitable. Pero Lihn se comporta como un hijo de puta ante la muerte: escribe “Diario de muerte” y deja un testamento pero a la vez se lanza a explorar un universo que no conoce, a desplegarse, a dejar la sangre y la tinta sobre el papel. “Roma, la loba” recuerdo ahora me voló la cabeza ese verano. Me hizo pensar que había un camino ahí, una zona de desastre, un decorado donde sentarme a leer. Hay pasado casi 15 años de eso. Lihn dibujó todo el 87, el 88 y después murió. Yo le presté y perdí y recuperé el cómic varias veces. Desde hace algún tiempo está en internet y gratis. He leído demasiadas historietas y libros pero por alguna razón recuerdo a “Roma, la loba” con un cariño especial, un cariño por esas obras que nos están diciendo cosas que no comprendemos en un primer momento pero después nos cambian del todo y nos enseñan a mirarnos a nosotros mismos. No sé por qué recuerdo a Lihn ahora y a su historieta. No tengo idea. Pero no importa. Las razones son accesorias o impostadas. El cómic está ahí y crece en mi memoria. Lihn lleva años muerto y ahora es el centro de nuestro canon, el espíritu vudú o el demonio al que nos encomendamos ante las encrucijadas y los caminos.
comelibros: patios futuros
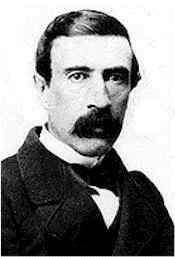
Una pequeña trama. Ediciones B publicó “Ygdrasil” de Jorge Baradit. Pancho Ortega la presentó además –y antes- de haber escrito algo para la contraportada. Yo también lo hice. La novela está haciendo ruido. Los chicos de TauZero le hicieron un especial on-line en versión pdf. Escribí algo ahí. Esos mismos días Fuguet fue a alguna parte de USA y descubrió a Chris Ware y se leyó a Neil Gaiman. En el medio, le preguntaron los académicos yanquis sobre “Ygdrasil”, que ya tenían fotocopiada. En esos mismos momentos, en otro lugar del multiverso, yo escribí esta columna, sin saber nada de lo anterior y que amplía ciertas ideas que vengo sosteniendo hace rato respecto a nuestra lectura del canon nacional. Entretanto, una noticia alegre: reeditan el imprescindible y blasfemo volumen de Fresán “Vida de Santos” con más páginas y bonus y cosas así. La primera portada –donde salía Jesucristo o su hermano gemelo con unos lentes Ray Ban negros- era tan insultante que llegaba a dar gusto. Tengo el libro por ahí. Creo que lo miraré de nuevo. Son días raros.Mientras, una fotito de José Victorino Lastarria, santo y pecador y romántico, un político de choque con demonios en la cabeza.
Hay días en los que pienso en que de José Victorino Lastarria a José Donoso hay sólo un paso: la presencia de una tradición secreta de una literatura fantástica chilena. Una suerte de vertiente marginal de ese canon realista nacional al que han acudido alternativamente también y por ejemplo Manuel Rojas y Braulio Arenas, entre otros, casi como quien visita un pornoshop. Eso porque nuestra ficción, en su obligación por ser alta cultura, se vende a sí misma como un producto sofisticado que esconde a los monstruos bajo la cama.
Tal vez por eso me caigan bien las obras menores de Donoso o “La secreta guerra santa de Santiago de Chile” de Marco Antonio de la Parra, perfecta y desbordada novela que no sé por qué nadie ha reeditado. Me gusta ese libro. Tiene ironía, pastiche, velocidad, fantasía y al mismo diablo como villano central. Por supuesto nadie se acuerda de él, del mismo modo que salvo en los cenáculos de fans nadie le rinde honores a Hugo Correa. Correa es el autor de “Los altísimos”, una space opera que tenía la virtud de partir en la cotidianeidad gris de los años 50 y saltar a un futuro hiperdesarrollado para indagar en las múltiples variables del mismo, todo para demostrar que en Chile sí se puede escribir fantasía.
Para Correa -como Asimov- la ficción era un laboratorio de especulación sobre la utopía. Recuerdo a Hugo Correa y pienso en Lastarria, en cómo el hecho –o la trama, más bien- de que en el siglo XIX un país adolescente eligió una interpretación del libro y desechó otra, al optar por la alegoría documental de “Don Guillermo” y despreciar el decorado –con el Chivato, una maldición infernal y, cómo no, Valparaíso casi gótico- de las primeras páginas del libro y cómo eso, a la larga definió el vuelo de nuestro imaginario. El resultado de eso lo vemos ahora: es raro leer ciencia ficción o fantasía o terror en un país donde la narrativa y la poesía corren desesperadamnte para captar las fotos del presente, pero en cierto modo se me antoja como una tarea necesaria.
Pienso en eso ahora mientras recuerdo a Correa y reviso “Ygdrasil” la flamante novela de Jorge Baradit. No voy a comentarla acá. Escribí un comentario en la contraportada y un artículo para un e-zine del fandom. Sólo voy a agregar que Baradit me interesa pero no por lo nuevo, sino por justamente lo viejo del asunto: esa matriz fantástica siempre ha estado ahí pero no la hemos querido ver, no la hemos tomado en cuenta. Ha sido más secreta que toda nuestra poesía, ha crecido descuidada, no ha tenido lectores. Pero ha estado ahí. Ha resistido.
Y ese gesto, más que anacronismo, ha sido de avanzada. Se ha preocupado de nuestros monstruos y distopías, de nuestras visiones de futuro, de los cadáveres que guardamos en el armario. A lo mejor hemos leído de manera equivocada. A lo mejor Donoso y sus mendigos sin lengua o De la Parra y sus demonios vestidos de Armani no sólo eran provocaciones u obsesiones de sus autores. Tal vez, eran pedazos de un imaginario que ha estado latente en nuestras letras y que quería salir a flote. A lo mejor hay una vanguardia ahí que los profesores de literatura no han descubierto y canonizado aún. Puede que a lo mejor que ahí haya un camino para nuestras ficciones futuras. Un modo de avanzar, de replantearse, de releernos. Una suerte de patio trasero espectral, lleno de sombras fluorescentes, amenazante, al que se puede salir para llenar los pulmones de aire.